Su gestión llevó al límite la apuesta por la destrucción del Estado, con un dramático saldo económico, social y sanitario. Aun así, el resultado electoral es abierto: pese a que el correísta Andrés Arauz encabeza las encuestas, no se descarta un ballotage con el ultra liberal Guillermo Lasso.
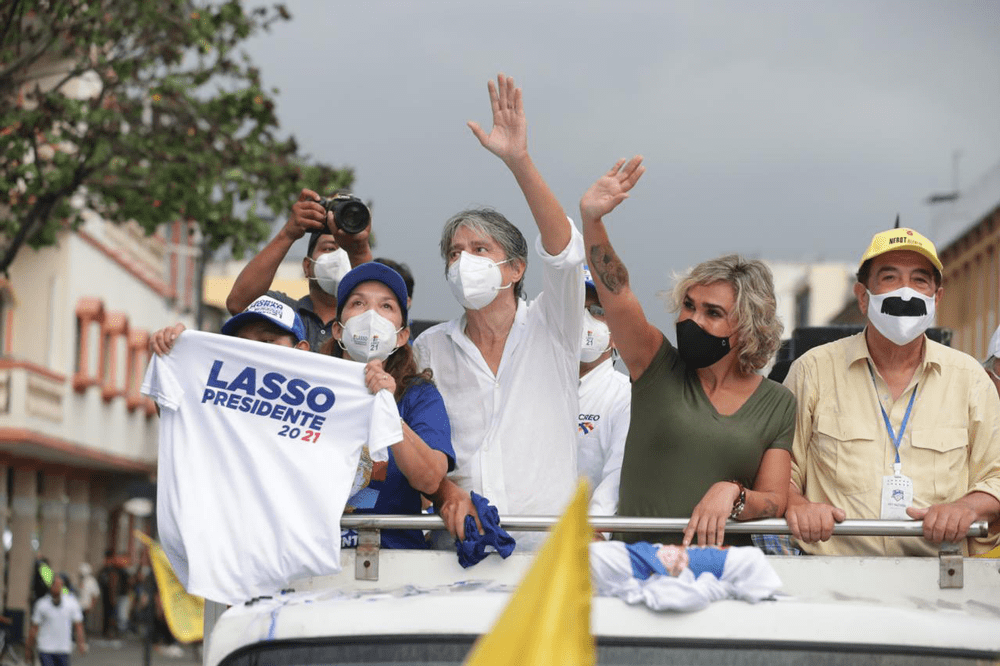
Cierre de campaña de Guillermo Lasso, Guayaquil, 4-2-2021 (Twitter @LassoGuillermo)
Este domingo se concretará la tercera
postulación presidencial consecutiva de Guillermo Lasso. Accionista
mayoritario de uno de los bancos más grandes del país, supernumerario
del Opus Dei, cercano a José María Aznar y Vargas Llosa, Lasso se
presenta como el arquetípico político-empresario ultra rico que las
izquierdas adoran tener como adversario en tiempos de campaña. Al
colocarlo como una suerte de (anti) fetiche, sin embargo, la crítica
democrática tiende a reproducir una imagen congelada de la lucha
política, y a perder de vista las transformaciones vividas por la
derecha criolla en su súbito ascenso al poder durante el mandato de
Lenín Moreno (2017-2021).
En particular, en el marco de la acumulación de poder conquistado en
este cuatrienio, la derecha ecuatoriana conoce su momento de mayor
radicalidad desde el retorno democrático de 1979. La conversión
programática del presidente exacerbó en las derechas las expectativas de
ir más allá de la des-correización del Estado –condición fundante que
las elites pusieron a Moreno a cambio de su respaldo– y acelerar la
realización de un conjunto de reformas pospuestas, al menos, desde el
ciclo de dominio de los “chicago boys” entre 1992-1996. El dramático
aterrizaje de la Covid-19, y la propensión del gobierno a gestionarlo
bajo un estado de excepción permanente, ampliaron las opciones para
materializar tales expectativas. Bajo confinamiento y desmovilización
social, la agenda promercado llegó más lejos que nunca. Los atisbos de
resistencia han sido regularmente procesados con enormes dosis de
violencia política y escaso apego al estado de derecho. Su vigente
radicalización problematiza, pues, la confluencia entre un vertiginoso
reformismo de mercado y tendencias autoritarias en la acción gubernativa
de las derechas del siglo XXI.
Semejante cuadro aproxima el caso ecuatoriano a los debates globales
sobre el auge de las derechas extremas a nivel global. Si Trump,
Bolsonaro o el uribismo confirmaron la confianza social de sus proyectos
en las urnas, cabe preguntarse por el potencial de la derecha
ecuatoriana para, a la inversa, obtener legitimación democrática de
políticas ya instaladas en el Estado luego de su asalto al poder.
La ampliación
En los últimos años del mandato de Correa, el trabajo político de las
derechas tendió a extenderse de sus habituales prácticas y espacios de
acción. El despliegue cupular y mediático se acompañó del recurso a la
movilización y del acercamiento a los circuitos de la sociedad civil.
Ésta era invocada no sólo como fuente de resistencia al Estado
populista, sino como espacio de administración de problemas públicos que
el aparato estatal no resuelve. En el terremoto de 2016 tomó vuelo
incluso la tesis libertaria de que la participación social podía
sustituir al Estado en la gestión de la catástrofe (1).
En ese clima, la iniciativa oficialista de enmendar la Constitución
para permitir la reelección indefinida crispó los ánimos del campo
liberal y las derechas. Percibían una sociedad asfixiada por un híper
liderazgo con voluntad de perpetuarse. Los llamados a la movilización se
multiplicaron mientras se activaba una Consulta Popular contra la
reelección. El colectivo Compromiso Ecuador liderado por Lasso ganó
visibilidad y lideró la lucha (2)
contra “la concentración de poderes”. La defensa de las instituciones
democráticas renovaba la narrativa de la derecha criolla. Desde allí
desplegó su voluntad de incluir a sectores más amplios, y así Compromiso
Ecuador ganó adhesiones sociales y políticas (3). La explícita batalla en (por) la sociedad civil ampliaba la comprensión de lo político en las derechas.
Si cada sector tenía malestares específicos contra el gobierno –el
sindicalismo protestaba contra reformas a la seguridad social, las
clases altas contra el impuesto a las herencias, etc. –, la adopción de
la “cuestión democrática” desde la derecha la desplazaba de su redil
anti-estatista y le permitía convocar a fuerzas sociales ajenas a su
espacio. El gobierno quedaba además desacomodado en relación a su
habitual discurso. Las proclamas contra los adalides del libre mercado
parecían no funcionar cuando aquellos hablaban de democracia y defendían
los candados que la Constitución –propulsada por la propia Revolución
Ciudadana (RC) – había colocado contra la reelección.
Para las presidenciales de 2017 todos los intentos de unificación de
las fuerzas anti-correístas fueron conducidos por derecha. La
confraternidad de quienes tienen un mismo adversario licuaba la
especificidad de las identidades políticas en extrañísimas alianzas.
Lasso y Jaime Nebot, el poderoso alcalde de Guayaquil, lideraron las
coaliciones más ambiciosas. Lasso sentó en su mesa a socialdemócratas,
militares, indígenas, anti-mineros, etc. Todos ellos lo apoyarían en el
ballotage de 2017.
La derecha en el gobierno
El mini-ciclo de movilización de 2015-2017 obtuvo el retiro de la Ley
de Herencias –primera gran derrota de Correa desde los inicios de su
mandato–; forzó la decisón oficialista de postergar la vigencia de la
reelección indefinida para los comicios posteriores a 2017, y condicionó
la nominación de Moreno como candidato de la RC (4).
En efecto, aunque Correa asuma como su mayor error la designación de
Moreno, lo cierto es que el ascenso de una derecha radicalmente
movilizada contra el Estado-popular-redistributivo frenó las opciones de
sucesión desde la izquierda de Alianza País (AP). Mientras, las
acusaciones de corrupción en altas esferas impedían una sucesión desde
el entorno de confianza del líder (“correísmo conservador”). La opción
Moreno se impuso como alternativa última de un movimiento emergido
mientras gobernaba.
La ruta de la des-correización estaba abierta. Frente a una derecha
en nítido registro ideológico, Moreno ofrecía diálogo y evitaba
mencionar reformas incómodas para los grandes intereses. Los evidentes
límites del candidato exigieron un despliegue mayor del partido y del
propio Correa en medio de la campaña más hostil que pueda recordarse. AP
no pudo imponerse en primera vuelta. En el ballotage de abril de 2017,
cinco de los seis candidatos derrotados apoyaron a Lasso. Pachakutik
(brazo electoral del movimiento indígena) no fue la excepción. El
anti-correísmo tomaba forma coalicional. Su relato aludía a la conducta
ímproba del candidato a vicepresidente (J. Glas) y enfatizaba en el
bloqueo de los órganos de control en tiempos de presidencialismo
reforzado. Lasso blandía tales argumentos y remarcaba –al igual que en
2021– la oferta ortodoxa: austeridad, privatizaciones, eliminación de
impuestos, tratados de libre comercio, etc. Aunque la ampliación de la
derecha le valió un exponencial crecimiento electoral entre la primera y
la segunda vuelta (de 28 a 49 puntos), Moreno se impuso. La estrecha
diferencia activó una inmediata llamada de Lasso a la movilización
general tras denunciar fraude.
Las recientes imágenes de las huestes de Trump tomando el Capitolio o
las estampas de la oposición boliviana saqueando las oficinas de la
autoridad electoral (2019), tuvieron su lejano precursor (2017) en las
calles quiteñas aledañas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Miles de
simpatizantes de Lasso paralizaron la capital durante días luego de
rodear el Consejo exigiendo el recuento total de los votos. Al igual que
en Washington o La Paz, sin embargo, las pruebas que el candidato
exhibía para fundamentar su denuncia eran inconsistentes o inexistentes.
Aún así, el CNE efectuó un recuento parcial de la votación a fin de
reducir la beligerancia lassista en las calles. Los resultados iniciales
fueron ratificados. La apertura de las urnas, la certificación de los
resultados por observadores internacionales (incluso por la inefable
OEA) y las dudas de los propios aliados (5)
no fueron suficientes para persuadir a buena parte de la derecha de la
ideoneidad del proceso. Lasso nunca reconoció la victoria de Moreno y
sus huestes radicalizaron su discurso de odio ante la vitalidad del
correísmo. El violento desconocimiento de la voluntad popular encendía
las alarmas democráticas.
La tesis del fraude hizo eco en las grandes corporaciones mediáticas y
operó como recurso para debilitar al nuevo gobierno. Moreno internalizó
la idea de su precaria legitimidad y, en el marco de su convocatoria a
un diálogo nacional, asumió progresivamente la agenda y el discurso de
las derechas. La activación de la maquinaria mediático-judicial para, a
la vez, destruir el prestigio del expertocrático ciclo correísta y
multiplicar la apertura de expedientes contra el ex presidente y figuras
de su entorno, sintonizaba con la aspiración de las élites a poner fin
al “ogro populista”. Como operación política, la anti-corrupción
conseguía engarzar ambos elementos. La destitución y el apresamiento de
Jorge Glas –vicepresidente electo y próximo a Correa– era un invaluable
trofeo para la empresa morenista de ganar la confianza de los poderosos.
El pleno dominio sobre las instituciones de control y de justicia era
condición fundante de mayor eficacia en tal propósito. La Consulta
Popular de 2018 tenía ese fin: destituir a las autoridades estatales que
habían sido electas a instancias de la eventual influencia del ex
presidente y dar de baja algunas de sus decisiones emblemáticas
(eliminar el impuesto a la plusvalía y la reelección). Los funcionarios
cesados fueron reemplazados por figuras insignes del anti-correísmo. En
medio de una enorme arbitrariedad institucional, se resolvía así la
distribución de poder en el bloque gobernante.
La Revolución Ciudadana operaba como única fuerza de oposición, aún
cuando el nuevo CNE hubiera bloqueado varias veces la inscripción de su
nuevo instrumento electoral. Ante la implosión de AP, las derechas y
Pachakutik daban gobernabilidad parlamentaria al gobierno. Los puestos
clave del gabinete eran ocupados, a su vez, por delegados de los grupos
económicos y figuras de la derecha. Mientras, la alta sociedad civil
–ONG, fundaciones– y el poder mediático celebraban la judicialización
del correísmo. La anti-corrupción operó como el principal mecanismo de
legitimación del giro neoliberal. El nombramiento del presidente del
Comité Empresarial Ecuatoriano como ministro de Economía (mayo 2018)
selló el pacto de dominación que ha sostenido a Moreno.
Radicalización
Capturado el poder institucional, restaba a las derechas formatear la
agenda pública a instancias de sus más caros intereses. La aprobación
de la Ley de Fomento Productivo (agosto 2018) fue la primera medida del
delegado empresarial en Economía. La normativa es el instrumento más
consistente y agresivo planteado en Ecuador con la perspectiva de
sostener a las élites y reencuadrar una sociedad de mercado (6):
sancionó la austeridad, golpeó derechos laborales, facilitó una enorme
apropiación de rentas a grupos económicos (perdonó 55% de sus deudas a
los 50 mayores deudores tributarios) y, sobre todo, desmontó los
instrumentos maestros del Estado desarrollista-distributivo.
La firma del acuerdo con el FMI (inicios de 2019) vigorizó la
política ortodoxa. El acuerdo, no obstante, solo fue discutido con el
empresariado. El parlamento ni si quiera fue consultado. La Corte
Constitucional tampoco dio su aval. Se saltaron todos los filtros del
debate democrático. La falta de acceso a las instituciones eleva las
oportunidades para la política contenciosa. Así fue.
El decreto 883 (acordado con el FMI), que eliminaba el subsidio a los
combustibles, demolió el apoyo que ciertas organizaciones aún brindaban
al gobierno. Hasta entonces el ajuste había avanzado con la solitaria
oposición de la Revolución Ciudadana –aún al costo de un mayor acoso
político-judicial a sus cuadros–. La firma del 883 implosionó cualquier
rasgo consensual del giro neoliberal. El retorno del movimiento indígena
a las calles fue particularmente llamativo. Algunos de sus dirigentes
habían colaborado con Moreno. Aun así, el régimen no intentó
acercamiento alguno. La declaratoria de estado de excepción apenas se
inició la protesta y cuando no había mayores altercados prefiguró el
colosal despliegue de violencia por venir. La más grande revuelta
popular del siglo XXI (octubre 2019) fue repelida con toda la fuerza en
nombre del combate al enemigo interno. El inusitado despliegue militar
se justificó como respuesta a un supuesto intento golpista: el Gobierno
desconoció siempre la legitimidad de la resistencia, judicializó a
líderes indígenas y encarceló a la dirigencia correísta por delitos de
sedición nunca probados. Los presos políticos completaron el cruento
balance del Paro de Octubre: 11 fallecidos, 1.340 heridos, 1.192
detenidos (80% de forma ilegal), falsos positivos. Aún así la derecha
cerró filas con Moreno y exigió todo el rigor necesario para preservar
el orden. Nebot habló incluso de establecer “ejércitos patrióticos”
para resguardar Guayaquil del asedio indígena (7).
La fase puramente violenta del ajuste apenas arrancaba. Con la veloz
expansión de la Covid-19 se puso a prueba la disposición del bloque
gobernante de priorizar la salud pública sobre sus metas de austeridad.
El anuncio de que el “paciente cero” había ingresado a Guayaquil a
inicios de marzo 2020 no alteró, sin embargo, la ruta económica. Si Perú
destinó 11,1% del PIB para encarar los efectos del virus, en Ecuador
dicha cifra no llegó al 1% . La inercia fiscalista profundizó el
desastre sanitario: el país registra una de las cifras más elevadas de
muertes en exceso a nivel global (8).
No solo eso. La pandemia fue percibida por el bloque de poder como
una ocasión para relanzar reformas atascadas. Así, se liberalizaron los
precios de los combustibles –aquello que la revuelta de octubre había
impedido– y se aprobó la llamada “Ley Humanitaria” (junio de 2020) que
redobla el poder de los empleadores y profundiza la precarización
laboral bajo el discurso de “cuidar el empleo” en pandemia. Prosiguieron
además pagos de la deuda externa, recortes presupuestarios, reducción
de la burocracia (incluso en el sector salud) y disminución salarial.
Los escándalos de corrupción (reparto de hospitales a cambio de apoyo
parlamentario, repartición de vacunas entre familiares de funcionarios,
etc.) completaron el cuadro de devastación de los derechos de las
mayorías. Lasso creó un fideicomiso (https://www.salvarvidas.ec/) para donar, desde la sociedad civil, recursos e insumos de atención hospitalaria.
El neoliberalismo siempre entendió el hundimiento del Estado social
como mecanismo que despolitiza y descolectiviza la vida. En Ecuador, la
derecha radicalizada ha llevado al límite dicha apuesta aún en tiempos
de pandemia. La sociedad, sometida a niveles de padecimiento sin
precedentes, estabiliza respuestas individualizadas a la crisis. Las
urnas, en tal horizonte, adquieren mayor significación que nunca. No
cuesta pensar que el sufrimiento social se traduzca en un voluminoso
voto-sanción. Tampoco cuesta imaginar que las derechas vuelvan a renegar
de la voz del soberano.
1. S. Ortíz, “Ecuador: sismo, conmoción y segunda oportunidad”, 2016, en
2. https://nuso.org/articulo/ecuador-sismo-conmocion-y-segunda-oportunidad/
4. https://www.elcomercio.com/actualidad/guillermolasso-politica-elecciones-presidencia-candidato.html
5. Se retoman argumentos de F. Ramírez Gallegos. “Las masas en Octubre”, en Nueva Sociedad No. 284, 2020, https://nuso.org/articulo/las-masas-en-octubre/,
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/26/nota/6156361/jaime-nebot-lamenta-que-guillermo-lasso-no-haya-podido-probar
6.https://dolarizacionec.wordpress.com/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3/
7. F. Ramírez Gallegos, (Coord.), Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador, CLACSO, Buenos Aires, 2020.
8. D. Vizuete et. al., “Pandemia y Estado de padecimiento en los Andes”, en Bautista et. al (Coordinadores), Estados Alterados: reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia, Buenos Aires: IEALC-CLACSO, 2020, pp. 353-366.
* Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador).
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Fuente: https://www.eldiplo.org/notas-web/ecuador-la-derecha-radicalizada/

