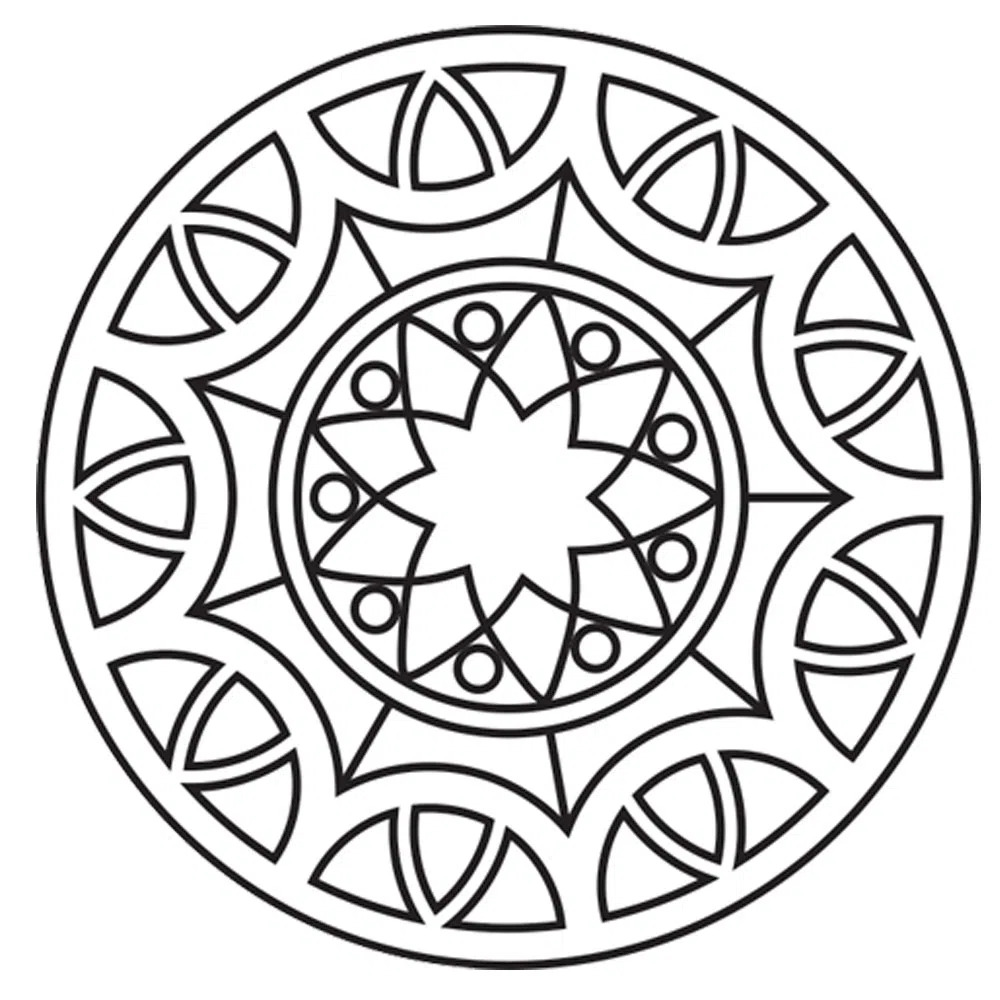“En Utopía han desterrado la codicia por el dinero, no usando de él para nada, evitando así muchas pesadumbres y arrancando las maldades de raíz. Porque, ¿quién no sabe que la solicitud por el dinero es causa de continuas fatigas y desvelos para ahuyentar la pobreza, como si ésta pudiera ser vencida únicamente con la riqueza material” (Tomás Moro)
Detengámonos, para empezar, siguiendo al filósofo marxista John Holloway, en la primera frase de El Capital: “La riqueza de las sociedades en las cuales domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías, y la mercancía como la forma elemental de esa riqueza. Por eso nuestro estudio empieza con el análisis de la mercancía”.
La
potencialidad de la riqueza humana se encuentra por tanto atrapada, en el
capitalismo, en una apariencia, comprimida por la estrecha faja de la
materialidad mercantil. La gigantesca acumulación de mercancías -con su
equivalente universal, el vínculo de todos los vínculos, el dinero, en la
cúspide- es el corsé que impide el desarrollo de las disposiciones humanas
creativas, sometiéndolas a las “continuas fatigas” causadas por el prurito
crematístico. Nos hallamos pues, en los hegelianos términos del Marx de
los Manuscritos,
ante el poder enajenado de la humanidad:
“Si el dinero es el vínculo que me liga
a la vida humana, que me liga a la sociedad, que me liga con la naturaleza y
con el hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los vínculos? ¿No puede él
atar y desatar todas las ataduras? ¿No es también por esto el medio general de
separación? Es la verdadera moneda divisoria, así como el verdadero medio de
unión, la fuerza galvanoquímica de la sociedad. Es el poder enajenado de la
humanidad”.
¿Acaso cabe una sujeción más irracional
de las potencialidades humanas, máxime cuando el estadio actual del desarrollo
productivo podría permitir con holgura la cobertura de las necesidades básicas
de la especie, reduciendo asimismo drásticamente lo superfluo para adecuar el
modo de producción a la preservación de la naturaleza en un planeta habitable?
Lo
que se sugiere aquí, lo expresado también en los visionarios pasajes de los
clásicos utópicos, desde Tomás Moro hasta Thoreau,
es que la fuerza motriz del antagonismo, de la búsqueda de la “real fortuna”
-”es nuestra riqueza la que yergue su cabeza, y sus rugidos anuncian la ruptura
de las cadenas”- se anuncia ya en las palabras iniciales del clásico marxiano:
la lucha contra la violenta reducción de la riqueza humana a la mercancía y
contra la hegemonía absoluta del “medio general de separación”, encarnado en el
yugo pecuniario. La gigantesca acumulación de riqueza material aparece por
tanto, en el capitalismo, como la negación de la auténtica riqueza. El ser
humano no podrá alcanzar por tanto el reino de la libertad sin librarse de esa
meliflua alcahueta que media entre la necesidad y el objeto.
La misma idea expresada en el lenguaje mesiánico del bellísimo panfleto de Thoreau: “No me merecen respeto sus trabajos ni su granja, en la que todo tiene un precio; llevaría el paisaje, y a su Dios incluso, al mercado, si pudiere obtener algo por ellos; que acude a la lonja por su Dios, que no es sino eso; en cuya alquería nada crece libremente; cuyos campos no producen cosecha, ni flores los prados, ni frutos los árboles, sino dólares; que no aprecia la belleza de lo que recolecta, lo cual no ha madurado hasta que no ha sido transformado en dinero. Dadme la pobreza que goza de la verdadera fortuna”.
La
búsqueda de la riqueza real, cercenada por la servidumbre al prurito
crematístico, es, en fin, el leit motiv de
la lucha contra la irracionalidad del reino de la mercancía. La monumental
crítica marxiana de la economía política clásica no es por consiguiente una
simple crítica de las diferentes teorías de los economistas, ni siquiera
principalmente un análisis de entomólogo del modo de producción capitalista; es
una crítica de lo “económico” como tal, una crítica del mundo que reduce la
riqueza humana a lo “económico”.
El alegato resulta aun más certero en
nuestros días, si partimos del hecho irrebatible de que el problema “económico”
debería estar ya resuelto.
Nunca antes en la historia humana ha
sido mayor la brecha entre, por un lado, la capacidad potencial de producir
bienes y servicios para proporcionar un nivel de vida digno a todos los seres
humanos, con tecnologías y recursos sostenibles ecológicamente y, por otro, las
deplorables condiciones reales de vida de una gran parte de la población
mundial en un contexto de destrucción acelerada del medio natural. El
capitalismo ya cumplió por tanto su función histórica progresiva y actualmente
no es otra cosa que una rémora, aceleradamente destructiva, de la posibilidad
de alcanzar una organización social racional.
Esta, en los luminosos términos de
Holloway, “cárcel de cosas” en la que estamos atrapados amenaza con devorarnos
por completo:
“Si pensamos el movimiento de la riqueza
a las mercancías como la transición a una cárcel de cosas, entonces nosotros,
los lectores de El capital estamos del lado de la riqueza, hundiendo nuestros
pies en la tierra y gritando que no queremos ser arrastrados a la cárcel, que
no queremos sucumbir al mundo embrujado de las apariencias que amenaza con
devorarnos por completo”.
La rotura de esos barrotes que atenazan
el despliegue de la verdadera riqueza social es por tanto el alfa y omega de la
emancipación humana. Las bellas palabras del Marx de los Grundrisse abundan en
esa concepción de la riqueza como “universalidad de las capacidades” humanas en
pos de superar la moneda divisoria que representa el motivo pecuniario:
“Pero, in fact, si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc., de los individuos, creada en el intercambio universal? (…) En la economía burguesa –y en la época de la producción que a ella corresponde– esta elaboración plena de lo interno, aparece como vaciamiento pleno, esta objetivación universal, como enajenación total, y la destrucción de todos los objetivos unilaterales determinados, como sacrificio del objetivo propio frente a un objetivo completamente externo”.
No
hay por tanto mayor símbolo de la opresión que procura esa “cárcel de cosas”
que constituye el reino de la mercancía que la apabullante hegemonía de la
mercancía par
excellence, la fuerza galvanoquímica de la
sociedad, la alcahueta entre la necesidad y el objeto.
De nuevo resuena el tono profético del Marx de los Manuscritos:
“El dinero, en cuanto tiene la propiedad
de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es, pues, el objeto por
excelencia. Es la alcahueta entre la necesidad y el objeto, entre la vida
humana y su medio de subsistencia”.
Planteémonos pues la pregunta crucial.
¿Es posible siquiera alcanzar un mínimo
grado de racionalidad en la organización social de la vida humana manteniendo
el objeto por excelencia como regulador de la generación y la distribución de
la riqueza social?
Ante este insólito cuestionamiento –el
dinero está tan identificado con la realidad que parece absurdo reclamar su
eliminación- brotan por doquier las expresiones de desconcertada e incrédula
sorpresa.
No parece en absoluto realista decir que
el enemigo es el dinero, que hay que acabar con él. Parece algo demasiado
obvio, puerilmente utópico, cuando no directamente ridículo. Holloway resume
certeramente el sentir general:
“¿Cómo podemos culpar al dinero? El
dinero es parte de la realidad, ¿no es así? Y, de cualquier modo, ¿no estamos
luchando para obtener más dinero (para escuelas, hospitales, parques, para
nosotros mismos), y no para abolirlo?”
Escuchamos el eco del sano y pragmático
realismo, ahíto de condescendencia, que arguye ufano ante el iluso utopista
capaz de plantear tamaña quimera: una sociedad tan compleja como la actual sólo
es posible gracias a las grandes corporaciones y a la planificación a una
escala sin precedentes de la distribución global de mercancías y de sus
grandiosas infraestructuras. La extinción del dinero nos llevaría de nuevo al
estado tribal del buen salvaje, a las cavernas, agrupados en comunidades
autárquicas, sin ninguna base coordinadora de la producción y los intercambios.
He aquí la voz del sensato y ordinario sentido común.
Por una política de lo extraordinario
“Yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado” (Silvio Rodríguez)
Lo ordinario, lo sensato, el reformismo,
parte de una premisa “realista”, en las antípodas de la utopía de la ilusión
antipecuniaria y del vituperado “desprecio” anarquista por el poder y la
planificación: el dinero puede usarse para cosas buenas, todo depende del uso
que se le dé y de quién lo administre. Dinero a espuertas para la
redistribución, para paliar la pobreza rampante que impera en medio de la
gigantesca acumulación de mercancías de las sociedades “civilizadas”. Así de
sencillo.
La ilusión de los reguladores se basa
por tanto en corregir los defectos de la fábrica de dinero para ponerla al
servicio del bien común. ¡Que retorne el “genio malo” del ominoso
neoliberalismo a la botella de un capitalismo temperado y bonancible! La renta
básica universal, la teoría monetaria moderna, que llega al extremo de
propugnar la producción sin límite de dinero por parte del Estado para
garantizar nada menos que el pleno empleo, son las panaceas que gozan de enorme
predicamento en los respetables ámbitos del progresismo establecido.
He aquí el rasgo esencial del reformismo
de los reguladores: la “bestia” podría atemperarse siempre que se modificara
sustancialmente su naturaleza depredadora con controles externos, implantados
por las “inmaculadas” instituciones democráticas. Siempre, ¡cómo no!, con la
coartada del mal menor, de los pequeños avances, de la ausencia de alternativa
para acometer empresas más radicales.
A fin de cuentas, arguyen los
bienintencionados “reguladores”, ¿qué es el dinero? Papel, impulsos electrónicos:
nada. Una excusa para intercambiar mercancías. O mejor aún: un instrumento que,
en las manos adecuadas, puede resolver los males del capitalismo, aumentar la
capacidad adquisitiva de la población redistribuyendo la riqueza y conseguir el
pleno empleo. Miel sobre hojuelas.
La
cuestión pues sería, ¿tienen razón los reguladores?, ¿es el dinero neutral y
resulta por tanto posible un buen uso de su modo de producción y de inyección
en los circuitos económicos al servicio del bienestar general? O, de forma aun
más perentoria, ¿es posible alcanzar cotas realmente satisfactorias de riqueza
humana únicamente a través de cambios en la distribución o en el modo de
generación del símbolo máximo de la sujeción de la riqueza a la mercancía y a
la explotación del hombre por el hombre? ¿Qué es en realidad más realista, esa
ilusión paliativa o la tabula
rasa de los radicales antisistema?
Para Marx, el dinero nace de las mismas
contradicciones que encierra la mercancía en cuanto unidad inmediata de valor
de uso y de valor de cambio; se trata de la encarnación del trabajo social
abstracto, la medida del valor. El dinero en su forma actual es, en definitiva,
una creación social inseparable de las entrañas del modo de producción
capitalista, que no obstante niega su condición de mediador universal y de
vehículo de la valorización del capital.
Holloway revela el núcleo de la
ocultación:
“El dinero no dice: soy una forma de las
relaciones sociales, la congelación del modo en que las personas se relacionan
unas con otras en un contexto social históricamente específico. Tampoco nos
dice: soy un producto humano y puedo, entonces, ser abolido por mis creadores.
Todo lo contrario: la fuerza del dinero depende de la negación de aquello que
lo produce y lo reproduce”.
El vil metal es por tanto inseparable
del mecanismo de producción de la riqueza material basado en la explotación de
la fuerza de trabajo: el enemigo está inscrito en la forma misma de sus armas.
En el dinero moderno se subliman todas las antinomias que encarna el capitalismo
desquiciado.
El modo de generación y de inyección en
los circuitos económicos (la fábrica de dinero, formada por la banca central y
comercial) del objeto por excelencia está al servicio del ejercicio del poder
social burgués y del mantenimiento -crecientemente problemático- de la
rentabilidad del capital. El dinero moderno-y su hijastra, la omnipresente
deuda- es por tanto la máxima expresión del poder de clase, el poder de quienes
lo fabrican sobre aquellos cuyo único acceso al dinero consiste en la venta de
su capacidad de trabajo. Resulta pueril por consiguiente creer que su
generación y distribución se pueden poner al servicio de las mayorías sociales
a través del papá Estado, máxime si ello redunda en un perjuicio para la
valorización del capital. La vertiginosa metamorfosis de la fábrica moderna de
dinero, pugnando desesperadamente por atenuar la pérdida de dinamismo del
capital en las fortalezas primermundistas, es la prueba irrebatible de lo
anterior.
Al no explicar los mecanismos reales a
través de los cuales la acumulación de capital esquilma aceleradamente sus
fuentes nutricias queda en la penumbra, en la nebulosa de los castillos en el
aire de los reguladores, el auténtico foco infeccioso que causa los síntomas
que se pretenden combatir: la creciente dificultad de exprimir el jugo del
trabajo humano que lo alimenta como sustrato de la violencia creciente –de la
cual la impúdica desigualdad y la financiarización rentista son sólo las
manifestaciones más visibles– que el orden vigente ejerce sobre el ser humano y
su medio natural.
Las crecientes dificultades de
reproducción “saludable” del capital, resultado de la inexorable tendencia
declinante de su rentabilidad, exigieron la adecuación estricta del papel del
Estado a la función de potenciar al máximo las contratendencias –con la
extraordinaria hipertrofia de la deuda en lugar destacado- que pudieran atenuar
dicha declinación, excluyendo de raíz cualquier opción de desarrollar políticas
paliativas de estirpe keynesiana. El idealismo de los reguladores no sólo es
erróneo teóricamente sino también profundamente anacrónico, nostálgico de un
periodo fugaz, un tiempo idealizado -los “Treinta Gloriosos” años posteriores a
la Segunda Guerra Mundial- que ha desaparecido para siempre.
Dejemos
por tanto el ámbito de lo ordinario, del falso “realismo” de los reguladores, y
embarquémonos, siguiendo de nuevo la luminosa taxonomía que establece Holloway, en una
“política de lo extraordinario”:
“Para mí lo central de una política de
lo extraordinario es la ruptura: ruptura con la lógica del capital. La ruptura
siempre va a ser contradictoria (blanco y negro, no gris). Nuestro problema es
por consiguiente cómo salir de lo ordinario. Cómo pensar en lo extraordinario”.
Y lo extraordinario es la transformación
radical de la vida cotidiana.
“Si se empieza con el Estado, se empieza
con un grupo de funcionarios o una institución. Si se empieza con la mercancía
o el dinero, se está empezando con el trabajo abstracto, se está diciendo que
en el centro de nuestra visión de cómo funciona la sociedad están las
relaciones de todos los días, cómo nos relacionamos con las personas alrededor
de nosotros. Es otro punto de partida”.
Una ruptura real del poder del dinero
debe basarse, en definitiva, en un tipo de actividad humana diferente.
La lucha contra la deletérea crisálida
de lo mercantil, que envuelve la actividad humana en la caduca era capitalista,
no es por tanto un producto de la militancia o del activismo que vienen del
exterior, de los partidos “progresistas” o de los “movimientos” sociales, sino
que, por el contrario, se inscribe en la relación de dominación misma -nuestra
riqueza erguida exigiendo la ruptura de las cadenas- y es inherente a nuestra
experiencia de vida cotidiana.
Holloway desvela asimismo la conexión
entre la visión estrechamente economicista de la mayor parte de la tradición
marxista, encarnada en la periclitada concepción estatista del cambio
revolucionario, y el abandono consiguiente de la transformación, aquí y ahora,
de la vida cotidiana:
“Ha habido una relación simbiótica entre
la lectura tradicional de El capital (que presupone que Marx comienza su
análisis a partir de la mercancía y que su obra trata de explicar “las reglas
de funcionamiento” del sistema) y un concepto de cambio revolucionario que
ubica la revolución en el futuro y asocia a esta última con la toma del poder
del Estado y el reemplazo de un sistema por otro. Este concepto de revolución
ha sido inmensamente desacreditado por las experiencias del siglo xx y las
urgencias del presente: actualmente no existe ni una sola organización política
que tenga siquiera una posibilidad remota de liderar la revolución futura”.
La
tozuda invocación de la necesidad de “organización”, a pesar de la incapacidad
manifiesta de construir herramientas de intervención político-social alejadas
del ubicuo reformismo legalista, y el apego a las “reivindicaciones” materiales
en la agónica lucha por contener la arremetida del talón de hierro neoliberal,
constituyen los tibios rescoldos de la tradición del socialismo de estirpe
marxista. Su sempiterno desprecio por la “quimera” anarquista de la necesidad
de transformación de la vida cotidiana le incapacita asimismo para la imprescindible
renovación de las vías de acción político-social emancipadoras. Un
marxista comme
il faut reaccionaría también con
suficiencia ante la rotunda proclama de la necesidad de la extinción de la
relación monetaria: el dinero no es más que una apariencia que oculta la
sustancia real de la explotación -el plusvalor, el trabajo no pagado, la
privacidad de los medios de producción-. La extinción del dinero es una
propuesta característica del utopismo anarquista, del desprecio anarquista por
el poder, siempre construyendo castillos en el aire alejados de la materialidad
de las relaciones de producción.
Si
algo comparte -y es un aspecto esencial- el reformismo con la tradición del
marxismo ortodoxo es esa concepción de “exterioridad” a la esencia del capital,
de absoluta limitación a la transformación de lo material, a lo “económico”,
sea la expropiación de los medios de producción o la implantación de una renta
básica universal. Reivindicaciones, exigencias de derechos y demás apelaciones
a la magnanimidad del poder se dirigen al Estado y a la Justicia para ser
“satisfechas” y así poder continuar con la “normalidad” de la existencia sin
alterar ni un ápice la esencia de la cotidianeidad sujeta al prurito
crematístico. Reflejos desvaídos de la derrota de la epopeya emancipatoria del
movimiento obrero: los expropiadores no serán expropiados, el conflicto entre
el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción
capitalistas no ha seguido los derroteros previstos por el mecanicismo de la
ortodoxia marxista. Ni la fruta madura capitalista caerá por su propio peso,
ahogada por sus insolubles contradicciones, ni su glorioso enterrador -el
fenecido movimiento obrero occidental- ha resistido el paso inexorable de la
historia; luego conformémonos con rascar arduamente la gruesa coraza del
sistema por si caen algunas briznas.
Sin embargo, paradójicamente, quizás la
propia evolución desquiciada del reino de la mercancía, la incapacidad
creciente del capitalismo para reproducirse según sus propias categorías,
represente una contundente contraprueba de la creciente plausabilidad de la
extinción de la relación monetaria en pos de la ruptura de las cadenas que
atenazan la riqueza humana: ¡el dinero real está desapareciendo bajo una
montaña de deuda y de entelequias financieras! ¿No representa tal vez ese
completo desquiciamiento del objeto por excelencia un motivo de esperanza?
El
magnífico texto del
Colectivo Barbaria, “Dinero que incuba dinero”, explicita la agudización de esa
antinomia insoluble para el capital:
“Pero paradójicamente, la enorme masa de
dinero crediticio que circula sin una base real de valor es la demostración de
que no sólo es posible: ya está ocurriendo. Es la complejidad social la que no
soporta ya la mercancía y el dinero. La incapacidad del capitalismo para
reproducirse con sus propias categorías le arroja a una huida hacia adelante
que no hace más que confesar esto: sólo una forma de relacionarse sin
mercancía, sin dinero, como comunidad en un sentido mundial, puede enderezar al
hombre colgado y volver a poner en primer plano la materia, la biología, la
naturaleza humana y no humana como un solo cuerpo”.
¡No, capital, nosotros somos tu crisis!
“La crisis es una agresión a nuestra
forma de vida y también es una trampa. El capital nos invita, efectivamente, a
decir cuánto lo echamos de menos, cuánto lo amamos: regresa capital, regresa
dinero, danos trabajo y que el dinero fluya en nuestra vida. Esta es la
política tradicional de la izquierda: ¡luchen por el derecho al trabajo! El
desafío es dar vuelta a la crisis, ponerla cabeza abajo, romper con la sumisión
y poder articular otro discurso: “No, capital, nosotros somos tu crisis.
Nuestro rechazo a convertirnos en robots es la roca con que se topa tu
constante agresión. Ahora es el momento para que te vayas porque tenemos otras
cosas que hacer con nuestras vidas, queremos crear un mundo que tenga sentido.
(John Holloway)
El
impulso desenfrenado del capital por superar sus propias barreras ha destruido
sus propias fuentes nutricias: la generación creciente de plusvalor en pos del
sostenimiento de su menguante rentabilidad y el dinero como vehículo material
de su valorización. El ideal del capital es el dinero que se reproduce a sí
mismo sin «mancharse» en la producción, pugnando por emanciparse del trabajo
vivo. Pero esa es asimismo su sentencia de muerte. En el mundo de fantasía del
capitalismo desquiciado la deuda global -sin contar el casino especulativo que
erige ad
infinitum el castillo de naipes de las
finanzas globales- cuadriplica la producción real de “cosas útiles para la
gente”. Y la generación de la languideciente actividad económica corre
principalmente a cargo de la gran banca, la fábrica de dinero del puro aire, la
generadora del 95% del dinero-deuda circulante, dirigido hacia las entelequias
financieras y las burbujas de activos inmobiliarios, donde especulan los
rentistas que se enriquecen mientras duermen.
El
didáctico resumen que
hace Andrés Piqueras es inmejorable:
“Hoy vivimos en un capitalismo irreal,
ficticio, moribundo, cuya economía aparenta que sigue funcionando porque vive
asistida a través de la invención incesante de dinero de la nada y de una deuda
creciente que está devorando toda la riqueza social y natural”.
El
capital, a medida que mengua el flujo de trabajo vivo que lo nutre, se
desubstancia progresivamente en dinero fake,
en el capital ficticio encarnado en las entelequias financieras del casino
global: es un proceso de involución a los orígenes del capitalismo, pues
precisamente este sistema se llama así por haber convertido el dinero en
capital.
Anselm
Jappe describe el
distópico escenario que se abre en ausencia de un cambio radical hacia una
sociedad verdaderamente racional:
“Lo que estamos viendo hoy es el
derrumbe del sistema, su autodestrucción, su agotamiento, su hundimiento.
Finalmente se topó con sus límites, con los límites de la valorización del
valor, latentes en su seno desde un principio. El capitalismo es esencialmente
una producción de valor, representada en el dinero. En la producción
capitalista sólo interesa lo que da dinero”.
La
financiarización masiva funciona como una “bomba de dinero”, que opera como una
extracción de renta virtual sobre los flujos de valor futuros. Como la deuda se
ha acumulado mucho más rápidamente que cualquier aumento de la riqueza real, la
hipertrofia creciente de esa masa de títulos sin respaldo auténtico provoca
convulsiones cada vez más violentas -Lehman Brothers revisited– en el casino global.
Una
economía que respira gracias a la mera expectativa de ganancias futuras, muchas
de las cuales jamás se realizarán, es una economía de enorme fragilidad. Un
castillo de naipes a punto de derrumbarse. Un sistema social que agoniza. El
imperio de la deuda es la estación termini de
la degradación del capital.
Lo anterior no implica,
infortunadamente, que el control del mundo por parte del capital se esté
debilitando –desgraciadamente, sucede más bien justo lo contrario–, sino que, a
medida que crece su control, este es cada vez más incapaz de asegurar su propia
reproducción.
Como demuestra fehacientemente la
distopía de la pandemia en curso, la crisis todavía es una crisis a medias. El
sistema ha tropezado sobradamente con sus límites internos (estancamiento
económico, plétora crediticia, acumulación insuficiente, descenso de la tasa de
ganancia), pero no lo bastante con sus límites externos (energéticos,
ecológicos, biológicos). Hace falta una crisis más profunda -o una
concatenación explosiva de todos los procesos de deterioro- que acelere la
dinámica de desintegración y propulse fuerzas nuevas capaces de rehacer el
tejido social con maneras fraternales.
El
magnífico texto del grupo
“Anarquistas sin plan económico” resalta el desgarramiento acelerado de “la
lógica del valor y del capital”:
“El hecho de que las relaciones sociales
se organicen en torno al dinero, midiendo la cantidad de trabajo que cada
productor ha gastado para poder exigir un equivalente, esa lógica misma, la
lógica del valor y del capital, se está rompiendo por dentro. La producción de
bienes materiales, la acumulación concentrada de conocimiento humano, la
potencia productiva de nuestra sociedad es tal hoy en día que sencillamente
esta forma de organizar el trabajo social pierde su sentido”.
Holloway resalta las potencialidades y
los peligros de esta absoluta ausencia de letras para “graficar el porvenir”:
“Cómo convertir la rabia en esperanza: esto es lo que debemos pensar. La rabia
está por todos lados, crece y crece: rabia contra la obscenidad del
capitalismo, rabia contra la desigualdad, contra el poder del dinero, contra la
destrucción de la naturaleza, de las comunidades, de las vidas, rabia que emana
de la frustración, la frustración del desempleo y la frustración del empleo.
Rabia justa, ira justificada; pero la rabia es peligrosa cuando se enfrenta a
un objeto inamovible, a esa pared de ladrillos que reza que así son las cosas.
Si uno no consigue avanzar, la esperanza se desmorona y la rabia se pone agria:
¿cómo, si no, explicar el fortalecimiento de la extrema derecha en Europa y en
los Estados Unidos?”
La cuestión central que serviría de
sustento a la esperanza racional sería por tanto constatar que esa implosión
acelerada de la lógica del capital, este descoyuntamiento de sus estructuras
causado por su inexorable tendencia a la reproducción ampliada, es una
oportunidad para ensanchar las grietas desde las entrañas de la dominación,
avanzando hacia la ruptura con el prurito crematístico y con la sujeción del
trabajo humano a la generación de riqueza material: si nosotros somos la crisis
del capital, si la dificultad creciente de extraer el flujo de trabajo vivo que
mantenga su ansia de ganancia es su condena, ayudémosle pues a consumarla y
convirtamos de ese modo nuestra rabia en esperanza.
El comunismo es el único plan para la
especie
“A ver, imaginemos: ¿es posible, se
puede vivir sin dinero? A lo cual, entre otras cosas, recuerdos y testimonios
que surgían, uno que andaba por allí, no tan joven, se adelantaba a preguntar
con un tris de sorna: ¿No sería mejor que nos preguntáramos antes si se puede
vivir con dinero?”
Agustín García Calvo, en una asamblea
del 15-M de 2011
La
eliminación del dinero de las relaciones sociales, además de implicar la conditio sine qua non para la conformación de modos de vida que
potencien la “real fortuna”, resulta más accesible, más a nuestro alcance
cotidiano, que centrarse directamente en reclamar la abolición de la propiedad
privada, del trabajo asalariado, de los rasgos característicos de la
explotación capitalista. Ello sitúa la pelota en el tejado de la inmediatez de
la posibilidad de construcción de injertos de nueva vida comunitaria, aplicando
una política de lo “extraordinario” para romper con la lógica del dinero, la
lógica del capital, en la capa más profunda de las relaciones humanas.
Una organización social sin dinero ni
ninguno de sus equivalentes -bonos de trabajo y demás sucedáneos colectivistas-
carece de medida del valor, de métrica para medir el tiempo de trabajo, que
deja de ser por tanto la molécula básica de la mercancía y de la riqueza
material.
De nuevo nos habla el “utópico” Marx de
los Grundrisse:
“Tan pronto como el trabajo, en su forma
inmediata, ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo
deja, y tiene que dejar, de ser su medida y por tanto el valor de cambio deja
de ser la medida del valor de uso”.
De este modo, el desarrollo de la
verdadera riqueza humana queda liberada del corsé mercantil. He aquí la
sustancia del ideal de una sociedad racional: las capacidades y las
necesidades, parafraseando la luminosa sentencia marxiana, al servicio de la
consecución de la riqueza real, la no enajenada por la sujeción a la “cárcel de
cosas” que constituye el reino de la mercancía. Un mundo sin dinero no es por
tanto un proyecto utópico: simplemente es la única alternativa realista. Como
el comunismo libertario tiene un sistema de distribución basado en las
necesidades de las personas, no en el trabajo aportado por ellas, no hacen
falta medios de cambio ni instrumentos de medición de valor. No hay pagos, ni
siquiera precios. Es decir, no hace falta dinero.
La definición de Holloway del verbo
“comunizar” es un semillero excelente del proceso de avance hacia ese mundo sin
dinero:
“Comunizar es el movimiento opuesto, no
hacia atrás, sino hacia la creación de nuevas relaciones de colaboración y
apoyo. Esto va más allá del hacer retroceder el poder del dinero, es la ruptura
intersticial del poder del dinero”.
La
misma idea en el bello programa de
Manuel Sacristán: “Atenerse a plataformas de lucha orientadas por el «principio
ético-jurídico» comunista debe incluir el desarrollo de actividades innovadoras
en la vida cotidiana, desde la imprescindible renovación de la relación
cultura-naturaleza hasta la experimentación de relaciones y nuevas comunidades
de convivencia”.
Tenemos que romper por tanto el espinazo
de la dinámica destructiva del capital, pero el modo de hacerlo no es
proyectando el comunismo en el futuro, en la escatológica creencia en una
revolución salvífica, sino reconociendo, creando, expandiendo y multiplicando
los “comunizares”, las grietas en la correosa textura de la dominación
capitalista y fomentando su confluencia. Tejiendo lo extraordinario en el
interior de nuestra cotidianeidad. El comunismo es, en definitiva, el único
plan viable para la especie.
Mientras tanto, nos sumamos al magnífico
programa “comunizante” esbozado por Miquel Amorós**:
“La lucha anticapitalista requeriría un
grado de segregación importante, y por consiguiente, un serio paquete de
instituciones colectivas independientes. La negatividad contenida en el combate
no era suficiente, y un sujeto transformador no podía emerger de él sin
apoyarse en un bagaje positivo de experiencias comunitarias, islotes de
resistencia albergando estilos de convivencia no capitalistas. Pero esto no
significa un llamamiento a la marginación, sino a la conservación y ampliación
de relaciones humanas en nuestro entorno. De ningún modo las aludidas
realizaciones podían constituir por sí mismas, dentro de la sociedad capitalista
con la que cohabitaban, otra cosa que ensayos muy limitados de autogestión a
escala ínfima. El error garrafal sería considerarlas fines en sí y no medios
para un fin, tal como hace la economía social. No son objetivos únicos,
totalmente desligados de los conflictos sociales, sino armas para intervenir en
éstos. La capacidad de vivir afuera tendría la virtud por un lado de dificultar
la reproducción de las relaciones sociales dominantes fomentando la
sociabilidad y frenando el individualismo; por el otro, el proporcionar una
buena logística a la defensa del territorio. Sin embargo, para trascender las
lindes del enclave, o sea, para generalizarse, haría falta pasar a la ofensiva,
invadir a gran escala el espacio dominado por el capital. Sería necesaria una
verdadera revolución”.
Hic Rhodus, hic salta
* «El dinero debe ser destruido«
Carthago delenda est (Cartago debe ser destruida) o Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (Además opino que Cartago debe ser destruida) es una famosa locución latina. La frase se atribuye a Catón el Viejo quien, según fuentes antiguas, la pronunciaba cada vez que finalizaba sus discursos en el Senado romano durante los últimos años de las guerras púnicas, alrededor de 150 a.C.
Esta expresión se utiliza para hablar de
una idea fija que se persigue sin descanso hasta que se realiza.
** Miquel Amorós, Las trampas de la economía social, Ponencia para una charla (Texto no publicado).